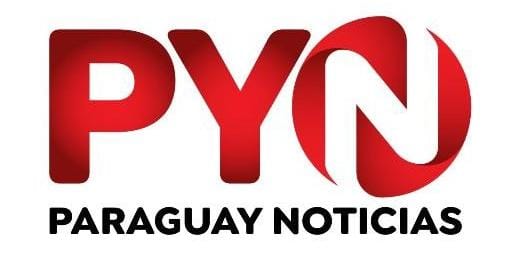En el océano Pacífico oriental, hay mobulas que alternan entre el ondular silencioso de sus aletas dentro del agua y saltos acrobáticos fuera de ella. Esta escena podría desaparecer por la pesca dirigida, la captura incidental, el mercado negro de carne y el cambio climático. Pero en esa línea que separa la belleza de la extinción, las científicas de Mobula Conservation están decididas a protegerlas, aliándose con pescadores artesanales e industriales para reescribir juntas el final de esta historia.
Las mobulas son parte de los elasmobranquios, un grupo que incluye a tiburones y quimeras, y que se distingue por tener una estructura ósea de cartílago. Más de un tercio de las especies de este grupo está amenazado de extinción. De nueve especies de mobulas, siete están en peligro de extinción y dos son vulnerables, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Las investigadoras Marta Palacios, Melissa Cronin y Nerea Lezama-Ochoa fundaron Mobula Conservation en 2020, con apoyo de la organización internacional, Manta Trust. “Hacemos ciencia para la acción, todo contiene un objetivo de conservación”, dice Palacios. Las biólogas marinas se conocieron años atrás en la isla El Pardito, en el Golfo de California, hogar de cinco especies; de la más pequeña, Mobula munkiana, con 1.10 metros de envergadura, y la más grande, Mobula birostris, que alcanza los siete metros con las aletas extendidas.
Dentro y fuera del mar, las científicas hacen de todo: cirugías a bordo de pequeñas embarcaciones para implantar transmisores acústicos, volar drones sobre sus grupos, perseguirlas para filmarlas bajo el agua, navegar de noche para registrar el impacto de la pesca incidental, o evidenciar los datos del mercado negro por todo el mundo. Lezama trabajó durante años modelando los hábitats críticos de las mobulas en el océano Pacífico, y Cronin colabora con genetistas de la Universidad de California, en Santa Cruz, para develar las dinámicas de sus poblaciones.
Un reciente estudio liderado por Palacios reveló que las mobulas son capturadas en 43 países y se consumen en 35. En América Latina, la pesca se debe al consumo de carne, mientras que en países africanos y asiáticos, es por la demanda de carne y placas branquiales, estructuras que estos gentiles animales usan para filtrar su alimento, pero que han adquirido popularidad en el mercado medicinal asiático. La demanda es por un supuesto tónico para múltiples dolencias, aunque no existe evidencia científica que respalde su eficacia.
Incluso cuando las mobulas no son el objetivo, acaban en redes de pesca. Se ha reportado la extracción de hasta 200 individuos de forma incidental en una sola red. Entre 1993 y 2014, en el Pacífico oriental se registró la captura de 58,609 mobúlidos, procedentes de las cinco especies que habitan la región.
No sabemos cuántas mobulas surcan los mares, pero los desembarques sugieren disminuciones graves y rápidas de distintas especies y en diversas regiones, destacando Costa Rica y Mozambique. Por ejemplo, cada año, la industria atunera captura de forma incidental cerca de 13,000 individuos. Para entender mejor la situación, Cronin y Lezama estudian la pesquería industrial en Ecuador, mientras Palacios se enfoca en las pesquerías artesanales del Golfo de California. Todas buscan desentrañar las historias de vida de estos animales e involucrar a los pescadores en su conservación.
De la investigación a la acción
Desde hace 11 años, Palacios convirtió el desierto de Baja California Sur en su hogar, y a las mobulas, en su causa. En 2014, mientras navegaba el Golfo de California, se cruzó por primera vez con Mobula munkiana. Durante los cinco días que duró la campaña de trabajo en el mar, cientos de animales saltaron junto a la embarcación. “Estaban por todos lados, saltaban sin parar y nadie sabía qué hacían o a dónde iban”, recuerda. La falta de respuestas encendió la curiosidad de la bióloga española.
Mobula munkiana forma una de las agrupaciones más masivas del mar, de hasta miles de individuos que cubren cientos de kilómetros. Se le puede encontrar en el Pacífico oriental, desde Perú hasta México, donde le apodan “tortilla», por el sonido que hace al volver al mar tras cada salto, similar al de hacer tortillas con las manos.